Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho
El Tratado entre El Salvador, Guatemala y Honduras para la ejecución del Plan Trifinio, suscrito el 31 de octubre de 1997, es un avanzado esquema de integración y cooperación transfronterizo. Se originó hace 24 años y ha logrado algunos resultados tangibles, además del enfoque geopolítico unionista y de obviar disputas territoriales, acercando los pueblos.
Es vital, pues comprende el área de nacimiento del río Lempa y se proyecta como política de Estado el descontaminarlo.
La finalidad original se enfocó en la defensa del medio ambiente y sus recursos, en especial la reserva Biósfera de la Fraternidad. El nuevo Plan Estratégico 2010-2020, presentado por el vicepresidente de la República a las autoridades y organizaciones locales, incluye acción social en materia de educación, salud y vivienda, y comprende ejes de desarrollo fronterizo, economía sustentable y gestión del recurso hídrico.
Su centro se ubica en el bosque nebuloso de Montecristo. Se extiende en un área de 7,541 Km² que comprende 45 municipios, ocho en El Salvador; 15 en Guatemala y 22 en Honduras. En nuestro país son los municipios de Metapán, Santa Rosa Guachipilín, San Antonio Pajonal, Masahuat, Santiago de la Frontera, Citalá, San Ignacio y La Palma. El presupuesto se forma con aportes de los gobiernos, donaciones y cooperación externa. Participa en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y posee personalidad jurídica internacional a la luz del artículo 89 Cn.
Su diseño estructural comprende:
a) Una Comisión Trinacional integrada por los vicepresidentes de Guatemala y El Salvador y el designado presidencial de Honduras, órgano político de alto nivel.
b) Una Secretaría Ejecutiva Trinacional, órgano tripartito que aprueba los planes.
c) Un Secretario Ejecutivo, director permanente con sede en San Salvador.
d) Un Director Ejecutivo Nacional por país. apoyan al secretario ejecutivo.
e) Un Comité Consultivo, lo forman gobernadores, alcaldes y representantes comunitarios.
f) Unidades Técnicas Trinacionales.
Con la visión del Plan Trifinio, el Centro de Estudios Jurídicos formula un llamado a la cancillería para reemprender o iniciar esfuerzos de integración y cooperación en otras áreas fronterizas, teniendo en cuenta su relevante impacto político-social para la paz y el bienestar de las comunidades más pobres del país, que se clasifican en el cuarto mundo, como las siguientes:
1) Proyecto con Guatemala, en la cuenca del río Paz, sobre el cual se preparó un proyecto de tratado.
2) Proyectos con Honduras, iniciados con la cooperación de la Unión Europea, que ha concluido y deberían reimpulsarse.
3) La Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos entre Honduras y El Salvador, para los pobladores de los ex bolsones, a cargo de una Comisión de Seguimiento Binacional, en donde ya existe un régimen de cooperación para pobladores afectados por la sentencia de La Haya de 1992.
4) La carretera Longitudinal del Norte, que abarca proyectos de desarrollo conjunto.
5) La región del golfo de Fonseca y sus islas y la cuenca del Goascorán, contando con organizaciones sociales pujantes.
El desarrollo de planes de cooperación internacional sería un medio para sustentar la paz y el bienestar.
Es un reto para cancillería sistematizar una política de integración transfronteriza, con Guatemala, Honduras y Nicaragua. Su viabilidad queda comprobada con los resultados del Plan Trifinio. Es políticamente conveniente impulsar la unificación regional y contribuir a que Centroamérica se encauce en un proceso de paz y progreso, conjunto o coordinado.
Las modernas dimensiones de la cooperación internacional se han expandido desde la conclusión, el 21 de mayo de 1980, de la Convención-Marco Europea sobre cooperación transfronteriza y pueden situarse en el nivel del derecho internacional comunitario o como cooperación local.
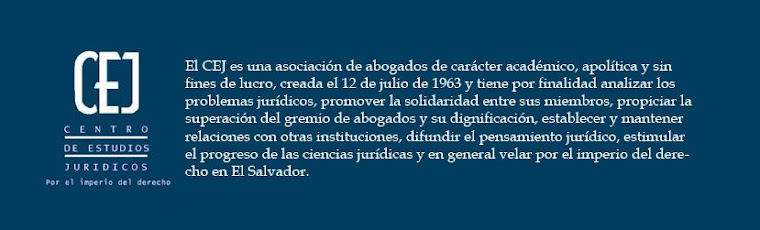G.jpg)
.jpg)
