Hacer un recuento de los muertos habidos en cada temporada de vacaciones se ha vuelto una cuestión rutinaria, tanto, que la estadística que se levanta al respecto no pasa de ser una simple cifra y al final de cuentas no sirve para nada.
Es verdaderamente impresionante la frialdad con que se recibe la noticia, lo que refleja un estado de ánimo totalmente indiferente, y hace sospechar que a la población le tiene sin cuidado que se le informe que en la recién pasada temporada de Semana Santa, por ejemplo, “solo” hubo ochenta y tres asesinatos (LPG, martes 25 de marzo). Lo patético es que nos estamos acostumbrando a estos hechos sin reaccionar debidamente y por más macabros que sean los relatos de los crímenes ya ni siquiera exacerban el morbo o la curiosidad popular.
Para las autoridades competentes, sin embargo, lo antes señalado debería ser un valioso insumo puesto que los datos sobre crímenes y hechos violentos deben servir para formular una política de seguridad ciudadana.
Entre las circunstancias que se dan durante estas temporadas está el hecho que las autoridades, al parecer, le dan más importancia a las muertes ocurridas en las carreteras del país, debido a los innumerables accidentes de tránsito, que a los homicidios, las violaciones y demás delitos contra la vida e integridad de las personas.
Ciertamente, el problema de las muertes en las carreteras es tan grave que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1.2 millones de personas mueren cada año en accidentes de tránsito y cerca de 50 millones resultan heridas. Por ello, en todos los países las autoridades implementan medidas de control de tránsito terrestre y de seguridad vial, y a estos esfuerzos se unen instituciones respetables y autorizadas para hablar en nombre de la moral, como es la Iglesia católica.
La oficina del Vaticano sobre emigrantes, refugiados y demás personas “itinerantes” emitió el año pasado un documento que oficialmente se titula, en una traducción libre del inglés, “Guía para el cuidado pastoral en las carreteras” y periodísticamente se le conoce como “Los diez mandamientos de los motoristas”. El jefe de la oficina mencionada, cardenal Renato Martino, explicando la razón de ser del documento dijo que esta “es una amarga realidad y al mismo tiempo un gran reto para la sociedad y la Iglesia”. En el documento se previene sobre las consecuencias de disputas violentas a raíz de accidentes en las carreteras y los malos hábitos que se pueden formar en los motoristas, como descortesía, gestos obscenos, maldiciones, insultos, pérdida del sentido de responsabilidad y deliberada infracción de las leyes de tránsito.
Los “mandamientos” son máximas o principios que deberían regir la conducta de los motoristas, con un sentido muy práctico y realista y de un apreciable contenido moral. Por sí solos, deberían ser suficientes para producir un cambio radical en la conducta de los motoristas. El primero, es una terrible admonición: “No matarás”; el cuarto, es un llamado a ejercitar la caridad: “Sé caritativo y auxilia a tu prójimo, especialmente si es víctima de un accidente”; y el octavo, exalta la indulgencia del perdón: “Junta al motorista culpable y a su víctima... para que se embarquen en la experiencia liberadora del perdón”.
En nuestro país, las leyes que regulan la materia de tránsito son instrumentos con los que se puede actuar eficazmente, y si se aplican en forma debida y oportuna, la situación cambiaría notablemente. La justicia exige que se castigue a los culpables, particularmente a los motoristas irresponsables que causan esos horrorosos accidentes en que mueren decenas de personas que usan vehículos del transporte colectivo.
La última palabra la tienen las autoridades encargadas de combatir este grave problema social. Ojalá que la hagan oír pronto.
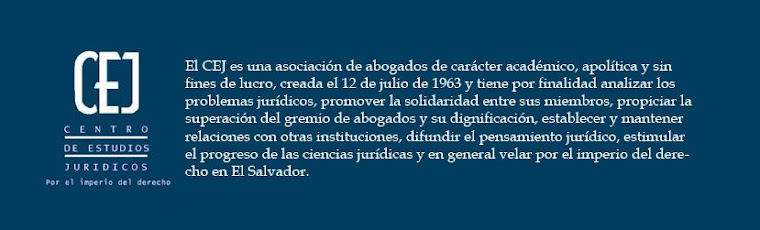G.jpg)
.jpg)
